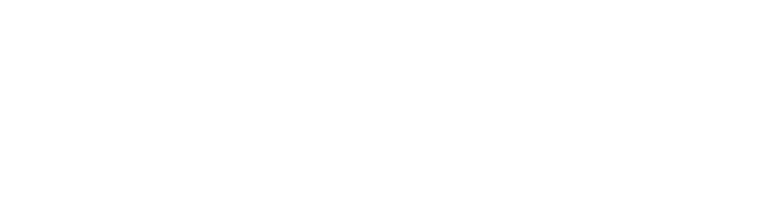El repunte de la inflación en Colombia desde julio no es la única preocupación que hoy inquieta a Leonardo Villar Gómez, gerente del Banco de la República y responsable de marcar el rumbo de la política monetaria. Desde su oficina en el quinto piso del edificio situado en el corazón de Bogotá —en la esquina de la carrera Séptima con la avenida Jiménez—, el directivo dejó entrever que el “descuadre” de las finanzas públicas también le quita el sueño. Según explicó en entrevista con EL TIEMPO, esa situación obliga a realizar ajustes costosos para la economía, cuyo crecimiento el país no puede darse el lujo de postergar.
Reiteró que alcanzar la meta de inflación del 3 por ciento solo se dará finalizando el 2027 y que si bien la política de tasas de interés ha sido clave para contener la inflación, el crecimiento de largo plazo del país demanda avanzar en productividad, educación, infraestructura y estabilidad fiscal. «La inflación se ha vuelto más difícil de bajar y exige cautela en la política monetaria», insistió.
LEA TAMBIÉN
El Dane reveló esta semana el dato de inflación de septiembre, 5,18 por ciento. ¿Ese nivel los sorprendió teniendo en cuenta que entramos en la etapa de cierre del 2025 o era algo que esperaban?
Ese dato ratifica una preocupación que hemos tenido en la Junta del Banco de la República: el proceso de reducción de la inflación, que venía avanzando hasta noviembre del año pasado, se interrumpió en los últimos diez meses. Hoy la inflación está en niveles muy similares a los de octubre o noviembre de 2024, alrededor del 5,2 por ciento. Hemos tenido algunas oscilaciones —en algún momento bajó hasta 4,8 por ciento (junio)—, pero volvimos prácticamente al mismo nivel. Esa ha sido una de las razones por las cuales ha resultado difícil continuar reduciendo la tasa de interés, después del ajuste significativo que se logró durante el 2024.
¿Esperaban un resultado distinto para septiembre, quizás más alto o menor?
El dato específico de septiembre requiere un análisis más detallado, pero en principio fue ligeramente superior a lo que esperaba el equipo técnico del Banco. Hay algunos componentes que han afectado la inflación básica, que venía disminuyendo hasta abril —cuando llegó a 4,8 por ciento—, pero desde entonces se ha mantenido estable o con una leve tendencia al alza. Eso genera preocupación. Aun así, esperamos que a lo largo del próximo año se registre una caída significativa de la inflación. Sin embargo, este año el proceso ha sido más complejo de lo que hubiéramos deseado.
LEA TAMBIÉN
Octubre suele ser un mes en que la inflación sube ligeramente por factores estacionales. ¿Prevén ustedes que para el cierre del año supere el 5,12 por ciento, como estiman algunos expertos?
Es difícil hacer pronósticos puntuales, pero las expectativas del mercado apuntan a que la inflación podría cerrar en niveles similares a los actuales, alrededor de 5 por ciento. La perspectiva es que comience a bajar en los meses siguientes, aunque eso exige mantener una política monetaria relativamente restrictiva, como la que hemos venido aplicando.
¿A partir de qué momento estiman que podría reanudarse la reducción de la inflación?
Tradicionalmente, los aumentos de precios se concentran en los primeros meses del año, mientras que el segundo semestre tienden a ser más estable. En ese contexto, cualquier alza, aunque sea pequeña, termina reflejándose en la inflación anual, que es lo que hemos observado recientemente. Por eso, la oportunidad para ver una reducción significativa de la inflación anual estaría en el primer cuatrimestre de 2026.
En octubre los precios de los alimentos pueden ejercer una mayor presión sobre la inflación. Foto:Hector Fabio Zamora. Archivo EL TIEMPO
¿Se mantiene la proyección de que la convergencia hacia la meta tomará más tiempo del previsto, como lo mencionó en la rueda de prensa de septiembre?
En realidad, esperamos que el proceso de reducción inicie desde comienzos de 2026. Sin embargo, la convergencia hacia el rango de +/-1 punto porcentual alrededor de la meta se daría en la segunda mitad del año, y según las proyecciones actuales, la meta estricta de 3 por ciento posiblemente solo se alcanzaría en el primer semestre de 2027.
El Gobierno ha dejado ver que el aumento del salario mínimo podría superar con creces la inflación. Esto sería un duro golpe para lograr esa meta…
Sin entrar a opinar sobre decisiones específicas de política salarial, es claro que si el aumento del salario supera significativamente la suma de la inflación y la productividad, el proceso de reducción de la inflación se vuelve más difícil. Y cuando eso ocurre, la política monetaria debe ser más restrictiva de lo que sería en condiciones normales.
LEA TAMBIÉN
En el reciente Congreso de Confecámaras usted dijo que el crecimiento de la economía no sería sostenible si no se controlaba la inflación. ¿La coyuntura actual refuerza esa visión?
Para que el crecimiento sea sostenible, es muy importante, por un lado, ganarle la batalla a la inflación y que lleguemos a la meta. Y, por otro lado, es fundamental evitar que el descuadre de las finanzas públicas continúe, porque ese descuadre obligaría a hacer ajustes muy costosos en términos de crecimiento económico en los próximos años. Por eso, si queremos que la recuperación que hemos visto en los últimos trimestres tenga continuidad en el futuro, debemos seguir reduciendo la inflación y fortaleciendo el equilibrio fiscal.
Germán Ávila Plazas, ministro de Hacienda y Leonardo Villar, gerente del Banco de la República. Foto:Banco de la República
¿Considera que los ciclos de política monetaria han cumplido con el objetivo de contener la inflación?
Sin duda. El aumento de la tasa de interés entre 2021 y comienzos de 2023 fue un ajuste doloroso, fuerte y similar al que adoptaron muchos países en una coyuntura global complicada. Sin embargo, fue eficaz para reducir la inflación. Desde marzo de 2023 hasta ahora hemos visto una caída de más de ocho puntos porcentuales: pasamos de niveles superiores al 13,3 por ciento a cerca del 5,2 por ciento. La preocupación actual es que ese proceso debería seguir avanzando durante 2025, pero no se ha dado al ritmo esperado. En todo caso, el Banco seguirá adaptando su política para conducir la inflación hacia la meta del 3 por ciento.
¿Cómo lograr el equilibrio entre el mandato de estabilidad de precios y el impulso al crecimiento económico?
El objetivo siempre ha sido mantener la inflación en torno a la meta, lo cual permite tasas de interés más bajas y, por ende, un crecimiento alto y sostenible. La reducción significativa de la inflación entre el segundo trimestre de 2023 y finales de 2024 permitió una caída importante en las tasas de interés. Eso ha favorecido una recuperación de la economía: esperamos que el PIB crezca alrededor de 2,7 por ciento este año, por encima del promedio de América Latina. La tasa de desempleo está en mínimos históricos, y la demanda interna —consumo e inversión— crece a más del 4 por ciento real. Todo esto muestra que la política se ha manejado con prudencia, evitando que los costos de bajar la inflación sean excesivos. En el corto plazo, cuando la inflación se dispara, como ocurrió en 2021 y 2022, es necesario subir las tasas de interés, una medida dolorosa pero necesaria. A la larga, esa disciplina permite que la inflación baje, las tasas vuelvan a ajustarse y el crecimiento sea más fuerte y sostenible.
Con frecuencia de sugiere un más rápido recorte de las tasas para que la economía gane tracción, lo cual no es una regla. ¿Qué otros factores son clave hoy para impulsar la economía?
La política monetaria influye en los ciclos económicos de uno o dos años, afectando la inflación y el ritmo de crecimiento, pero el crecimiento estructural de un país depende de muchos otros factores. Es mayor cuando la inflación es baja, porque da claridad y estabilidad a las reglas del juego, pero también depende de condiciones demográficas, del nivel educativo, del desarrollo tecnológico y de la infraestructura. Además, influye la ausencia de cuellos de botella en sectores como el energético. Todos esos elementos son los que realmente determinan la productividad, la competitividad internacional y la capacidad de aumentar exportaciones para financiar las importaciones. En última instancia, el crecimiento no surge de la política monetaria, sino de mejoras en la productividad que elevan los ingresos de la población sin generar presiones inflacionarias ni desequilibrios en la balanza comercial.
Un mayor desarrollo de la infraestructura país, también contribuye a que haya crecimiento económico. Foto:Milton Diaz / El Tiempo
¿Qué tanto impactan el endeudamiento y los altos déficits?
Juegan un papel fundamental. Una situación fiscal compleja, como la actual, afecta el crecimiento a través de varios mecanismos. Uno de los principales es el aumento en los costos de financiamiento del país, que no dependen de la tasa de política monetaria del banco central. El costo de endeudamiento del gobierno —tanto en el exterior como en títulos de deuda pública interna— depende en gran medida de la credibilidad sobre la capacidad de pago del país. En los últimos dos años, aunque el Banco de la República redujo su tasa de política en más de cuatro puntos porcentuales, el costo de la deuda pública aumentó, porque la mayor percepción de riesgo de los inversionistas ante el deterioro fiscal hizo que subieran las tasas de interés de los bonos de largo plazo emitidos por el gobierno. Cuando los inversionistas perciben mayor incertidumbre, exigen mayores márgenes de riesgo, lo que encarece el crédito para el Estado. En resumen, una política fiscal desequilibrada puede anular parte de los beneficios de una política monetaria más flexible.
El Gobierno ha estado gestionando activamente su deuda, sustituyendo títulos y cambiando plazos. ¿Cree que esa estrategia contribuye a reducir algunos riesgos actuales?
El Gobierno ha hecho un manejo activo de la tesorería recientemente, con aspectos interesantes, aunque también con riesgos que deben manejarse con cuidado. Parte de esa gestión consiste en usar financiamiento de corto plazo para recomprar títulos de largo plazo que estaban desvalorizados debido al aumento del riesgo país. Esa estrategia puede resultar positiva, pero también implica riesgos que, según nos han explicado, el Gobierno está tratando de cubrir de la mejor manera posible.
Si bien persiste la incertidumbre geopolítica y comercial, el impacto ha sido menor al esperado. En ese sentido, nuestras principales preocupaciones no están en el frente externo, sino en el fiscal.
leonardo Villar gómezGerente General del Banco de la República
Las remesas siguen alcanzando cifras récord. ¿Le preocupa una eventual reducción de esos flujos?
Las remesas han sido muy positivas para el país, pues han ayudado a compensar el fuerte aumento de las importaciones, que crecen a tasas superiores al 10 por ciento en dólares. No hay señales de que ese flujo se esté frenando, aunque, por supuesto, las políticas migratorias de Estados Unidos podrían incidir en el futuro. Por ahora, las remesas mantienen un comportamiento sólido y generalizado en la región. Sin embargo, no podemos depender de ellas indefinidamente. Es fundamental fortalecer las cuentas externas y lograr que las exportaciones crezcan a ritmos similares a las importaciones, ya que actualmente estas últimas avanzan con mucha más fuerza.
Colombia no puede depender de manera indefinida de las remesas, advierte Leonardo Villar Gómez. Foto:AFP
¿Cuáles son los principales desafíos de la política monetaria en un contexto de transición energética?
La transición energética ofrece oportunidades, pero también retos. Avanzar en el uso de energías renovables —como la solar y la eólica— es positivo, pero la disminución de las exportaciones de petróleo y carbón genera presiones sobre el equilibrio externo.
Este año hemos visto caídas importantes tanto en precios como en volúmenes exportados de productos energéticos, lo que complica el financiamiento de las importaciones. Por eso, estos cambios en la matriz energética deben planificarse con mucha cautela para no afectar la estabilidad macroeconómica.
¿La coyuntura externa actual representa algún riesgo para la economía colombiana?
Por ahora, la economía global se comporta mejor de lo que se preveía hace unos meses. La inflación ha caído en la mayoría de los países y muchos ya están cerca o incluso por debajo de sus metas. Si bien persiste la incertidumbre geopolítica y comercial, el impacto ha sido menor al esperado. En ese sentido, nuestras principales preocupaciones no están en el frente externo, sino en el fiscal. La situación de las finanzas públicas del país sigue siendo el foco de riesgo más importante.
Colombia y la región entran en un ciclo electoral. ¿Cree que esto podría generar algún impacto en lo económico?
Prefiero no opinar sobre temas electorales. Lo único cierto es que las elecciones en distintos países de América Latina, muchas de ellas concentradas entre finales de este año y el próximo, añaden un factor más de incertidumbre.
Hablemos de temas más amables. Sé que Bre-B apenas inició esta semana, pero ¿qué le dicen esas primera cifras del sistema?
El balance es muy positivo. Bre-B es fruto de una estrecha colaboración entre el Banco de la República y más de 200 entidades financieras. En solo cuatro días de operación se registraron cerca de 8,3 millones de transacciones, por valor de 1,3 billones de pesos. El 93 por ciento de esas operaciones fueron de montos menores a 500.000 pesos, lo que demuestra su utilidad para pagos cotidianos. El sistema cuenta con 86,5 millones de llaves registradas, pertenecientes a más de 32 millones de clientes, lo que permite una alta interoperabilidad. Naturalmente, la entrada masiva implica ajustes técnicos y de coordinación, pero los resultados iniciales confirman el éxito del proyecto.
Es probable que con Bre-B el uso del efectivo caiga, como ha sucedido en Brasil e India. Foto:iStock
¿En esta etapa inicial, qué aspectos les preocupan más?
La seguridad y la prevención del fraude son prioridades. En algunos casos, los delincuentes intentan aprovechar la novedad del sistema para engañar a los usuarios. Por eso, estamos reforzando la educación financiera para que las personas nunca compartan claves ni información confidencial de sus cuentas.
También han surgido algunos inconvenientes técnicos normales en la integración de tantas entidades financieras, pero estamos trabajando para resolverlos con rapidez. Es un proceso de ajuste natural en una infraestructura de pagos tan amplia.
¿Qué tan alto será el impacto en la reducción del uso del efectivo?
Hay distintos escenarios, pero preferiría no dar cifras. Es probable que el uso del efectivo disminuya gradualmente, como ha ocurrido en países como Brasil e India. Bre-B facilita las transacciones, reduce costos y promueve la competencia en el sistema financiero. Además, abre la puerta a nuevos desarrollos tecnológicos para pagos de bienes y servicios, incluso en el sector público.
Quitarle tres ceros a los billetes, una iniciativa que aún no descarta el Banco de a República. Foto:EFE.
¿En qué van iniciativas como la de tener una moneda digital y la de quitarle ceros al peso?
En cuanto a la primera, hemos evaluado que una moneda digital emitida por el banco central podría tener sentido en operaciones mayoristas —entre entidades financieras— para facilitar transacciones internacionales. Pero no vemos conveniente una moneda digital al por menor, pues no aportaría un valor adicional al que ya tendremos con el sistema de pagos inmediatos de Bre-B. Respecto a la eliminación de ceros al peso, es un tema que no está en discusión actualmente. Lo prioritario sigue siendo reducir la inflación. Cuando alcancemos plenamente las metas, podremos reconsiderar iniciativas de ese tipo.
Finalmente, ¿han podido avanzar en los temas relacionados con la reforma pensional, mientras se conoce el fallo de la Corte Constitucional?
El banco se venía preparando para la entrada en vigencia de la ley (2381 del 2024) el primero de julio, aunque con limitaciones por la tardanza de algunas normas reglamentarias. Hoy estamos a la espera del fallo de la Corte, pero seguimos avanzando en lo que es posible. Hay tareas que no pueden iniciarse sin una ley vigente, como la contratación de los administradores del portafolio del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (Fapc) o el nombramiento del comité directivo respectivo. Tenemos todo listo para actuar una vez la Corte se pronuncie, y por eso le solicitamos considerar un periodo de al menos tres meses entre la declaratoria de exequibilidad, si esa es la decisión, y la entrada en vigor de la ley, para garantizar una implementación ordenada y efectiva.