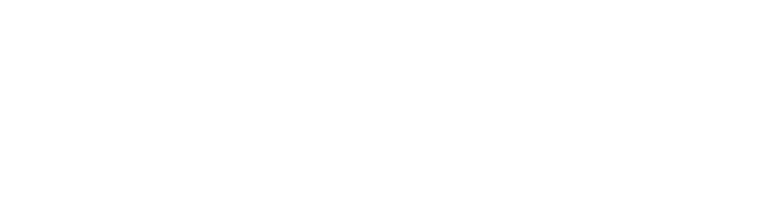Durante las últimas cuatro décadas, el mundo ha sido testigo de una reducción sin precedentes de la pobreza extrema. En 1981, más del 42 % de la población mundial sobrevivía con menos de US$ 1,9 al día; para 2015, esa cifra –a la tasa de ese año– había caído al 10 %, según datos del Banco Mundial. Sin duda, el crecimiento económico global, junto con transformaciones estructurales en muchos países, ha sido un factor determinante. Sin embargo, detrás de estas cifras alentadoras emerge un conjunto de desafíos complejos: la desigualdad persistente, la dificultad de alcanzar a los más pobres entre los pobres y las limitaciones de las políticas tradicionales para sostener el progreso en el largo plazo.
Hoy, cuando el Banco Mundial aspira a reducir la pobreza extrema por debajo del 3 % para 2030, la realidad es que, incluso bajo escenarios de crecimiento acelerado como los de principios de siglo, las proyecciones más optimistas sitúan esa tasa en 5,5 % (aunque otras ascienden a 7,3 %). Esto plantea una pregunta incómoda: ¿es suficiente confiar en el crecimiento económico o necesitamos estrategias más focalizadas y efectivas para erradicar la pobreza?
LEA TAMBIÉN
Una relación no lineal
Durante los años noventa, múltiples estudios confirmaron que el crecimiento económico sostenido reduce la pobreza de manera significativa. De hecho, se estimaba que un aumento del 10 % en el ingreso promedio de un país podía disminuir la pobreza entre 20 y 30 %. Además, el progreso económico se asociaba con mejoras en indicadores como mortalidad infantil, escolaridad y calidad de vida en general.
Sin embargo, investigaciones más recientes han demostrado que esta relación no es lineal: a medida que la pobreza se reduce, alcanzar a quienes permanecen en situación de vulnerabilidad es cada vez más difícil. Estos grupos suelen concentrarse en regiones apartadas, contextos de violencia o condiciones estructurales de exclusión. Por eso, cuando la pobreza cae por debajo de ciertos umbrales, el crecimiento por sí solo pierde eficacia como herramienta de inclusión. Se requieren entonces políticas focalizadas, diseñadas no solo para aliviar la pobreza momentáneamente, sino también para promover movilidad social y evitar que las familias queden atrapadas en ciclos intergeneracionales de privación.
Este matiz es esencial. No basta con sacar a una familia de la pobreza monetaria si permanece estancada en niveles de vulnerabilidad que la hacen vulnerable a cualquier crisis económica, desastre natural o emergencia sanitaria. La meta no debe ser únicamente reducir las cifras de pobreza, sino garantizar trayectorias sostenidas hacia una vida digna y próspera.
No basta con sacar a una familia de la pobreza monetaria si permanece estancada en niveles de vulnerabilidad que la hacen vulnerable a cualquier crisis económica, desastre natural o emergencia sanitaria
Jacobo Campo Robledo y José E. Gómez González Economistas
La desigualdad añade otra capa de complejidad. América Latina, por ejemplo, es la región más desigual del mundo. En 2014, el 10 % más rico concentraba el 71 % de la riqueza regional, y entre 2002 y 2015 las fortunas de los billonarios crecieron seis veces más rápidamente que el PIB.
Esta concentración limita el impacto del crecimiento sobre la pobreza: en sociedades muy desiguales, incluso expansiones económicas significativas pueden dejar atrás a grandes sectores de la población. La evidencia sugiere que la reducción de la desigualdad amplifica el efecto del crecimiento sobre la pobreza, mientras que su persistencia lo neutraliza parcialmente. Por ello, los programas focalizados no solo deben atender a los más pobres, sino también enfrentar las brechas estructurales que perpetúan la exclusión.
LEA TAMBIÉN
Ayuda internacional
Desde los años ochenta, la ayuda oficial al desarrollo (ODA) ha canalizado recursos significativos hacia países pobres con el objetivo de reducir la pobreza extrema. Sin embargo, su efectividad ha sido objeto de intenso debate.
Jeffrey Sachs, en The End of Poverty, argumentó que una inyección masiva de ayuda podía sacar a los países de la “trampa de pobreza”. En contraste, William Easterly cuestionó su impacto, al señalar que en contextos de instituciones débiles, la ayuda puede fomentar la corrupción y la dependencia en lugar del desarrollo sostenible.
Muchos venezolanos han salido de su país por la situación económica y social. Foto:Mario Caicedo. EFE
Estudios influyentes, como el de Burnside y Dollar (2000), ofrecieron una visión intermedia: la ayuda es efectiva cuando los países receptores implementan buenas políticas macroeconómicas e instituciones sólidas. Sin estos elementos, su impacto tiende a diluirse. Investigaciones posteriores han encontrado resultados mixtos, en parte por diferencias metodológicas y en parte por la heterogeneidad de los países analizados.
Aun así, pueden extraerse algunas lecciones clave: instituciones sólidas potencian la efectividad de la ayuda; la ayuda multilateral suele tener mejores resultados que la bilateral, al reducirse los intereses políticos particulares; existen retornos decrecientes, más ayuda no siempre implica mejores resultados; la ayuda puede contribuir a la estabilidad macroeconómica, un factor esencial para proteger a los más pobres de crisis y recesiones; y su impacto positivo es mayor cuando se orienta hacia salud, educación y nutrición, siempre que complemente –y no sustituya– el gasto público interno.
En suma, la ayuda internacional no es una panacea, pero puede ser parte de la solución si se diseña estratégicamente y se implementa en entornos institucionales adecuados.
Reconociendo las limitaciones del crecimiento y de la ayuda externa, muchos países en desarrollo han adoptado programas de transferencias monetarias condicionadas (CCT). América Latina fue pionera con iniciativas como Progresa/Oportunidades/Prospera, en México, y Familias en Acción, en Colombia. Estos programas otorgan transferencias a hogares pobres condicionadas a compromisos como enviar a los hijos a la escuela o asistir a controles de salud.
LEA TAMBIÉN
Su lógica es doble, ofrecen alivio inmediato de la pobreza mediante transferencias monetarias; así como una reducción intergeneracional de la pobreza al invertir en capital humano (educación, nutrición, salud).
Las evaluaciones de corto plazo han sido en general positivas, con resultados como: aumentos en asistencia y permanencia escolar, mejoras en nutrición y salud infantil, reducción del trabajo infantil, especialmente entre niñas, y mayor acceso al sistema financiero por parte de hogares pobres.
Por ejemplo, en Colombia, Familias en Acción incrementó la matrícula escolar y redujo enfermedades diarreicas en niños pequeños. En México, Progresa mejoró la asistencia escolar y redujo la migración juvenil hacia Estados Unidos.
Prosperidad Social es la entidad encargada de programas como Familias en Acción. Foto:Prosperidad Social.
Sin embargo, los resultados de largo plazo son más matizados. Estudios en México, Nicaragua y Colombia muestran aumentos modestos en años de escolaridad, y en algunos casos mejoras en ingresos laborales, pero los impactos sobre calidad educativa, acceso a educación terciaria y movilidad social sostenida son menos claros.
Una posible explicación es que, aunque estos programas alivian restricciones inmediatas, factores estructurales –como la calidad del sistema educativo o la falta de empleos formales bien remunerados– limitan la traducción del mayor capital humano en mejores oportunidades económicas.
LEA TAMBIÉN
Desafíos a futuro
Aunque los programas de transferencias condicionadas han evolucionado y se han expandido a otras regiones del mundo, enfrentan varios retos.
– Efectividad de largo plazo: se necesita más evidencia sobre si realmente rompen el ciclo intergeneracional de pobreza o si sus beneficios desaparecen con el tiempo.
– Calidad de los servicios complementarios: de poco sirve incentivar la asistencia escolar si las escuelas carecen de recursos o los servicios de salud son deficientes.
– Focalización y cobertura: garantizar que los beneficios lleguen a quienes más los necesitan, evitando exclusiones y filtraciones, sigue siendo un desafío técnico y político.
– Sostenibilidad fiscal: en contextos de restricción presupuestaria, justificar estos programas requiere evidencia sólida de su rentabilidad social.
– Adaptación a nuevas realidades: la urbanización, el cambio tecnológico y el cambio climático están transformando las dinámicas de pobreza, y exigen rediseños innovadores.
Al respecto, la experiencia de las últimas décadas ofrece varias lecciones para el diseño de políticas públicas efectivas contra la pobreza. Por ejemplo, el crecimiento económico sigue siendo esencial, pero debe ir acompañado de políticas redistributivas y de inclusión productiva. Se requieren instituciones fuertes para implementar programas con transparencia y eficiencia, así como inversión en capital humano, pues educación y salud de calidad son necesarias para una movilidad social sostenida.
Barrio marginal en Bogotá. Foto:Secretaría de Integración Social.
Los programas también deben responder a crisis económicas, desastres naturales y transformaciones del mercado laboral; y la evidencia, y no la ideología, debe guiar la asignación de recursos escasos. En última instancia, la reducción de la pobreza no puede depender exclusivamente ni del mercado, ni del Estado ni de la cooperación internacional. Requiere una estrategia integral que combine crecimiento económico, políticas redistributivas, fortalecimiento institucional y programas focalizados basados en evidencia.
El mundo ha avanzado enormemente en la lucha contra la pobreza, pero el camino por recorrer sigue siendo largo y complejo. Los programas de ayuda internacional y las transferencias condicionadas han demostrado ser herramientas útiles, aunque no exentas de limitaciones. La clave está en reconocer que la pobreza es un fenómeno multidimensional que exige intervenciones igualmente multidimensionales: crecimiento inclusivo, instituciones sólidas, protección social efectiva y oportunidades reales para que cada persona, sin importar su origen, pueda desarrollar su potencial. Solo así será posible transformar las historias de pobreza en trayectorias sostenidas de prosperidad y dignidad humana.
LEA TAMBIÉN
(*) Docente de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Economía , economista y negociador internacional. (**) Profesor Asociado, City University of New York – Lehman College. (***) Razón Pública es un centro de pensamiento sin ánimo de lucro que pretende que los mejores analistas tengan más incidencia en la toma de decisiones en Colombia. Este artículo hace parte de la alianza entre Razón Pública y la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Esta nota es una versión editada de la original.
Según el DANE, la pobreza monetaria en Bogotá cayó 4,6 puntos porcentuales entre 2023 y 2024. Foto:Secretaría de Integración Social.
Más de 1.000 millones de personas viven en condición de vulnerabilidad
La más reciente actualización del ‘Índice de pobreza multidimensional’ (IPM), publicada en octubre de 2024 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) y Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI), reveló que en el mundo hay al menos 1.100 millones de personas que viven en pobreza multidimensional aguda, indicador que se construye al analizar dimensiones de nutrición, mortalidad infantil, escolaridad, acceso a agua, electricidad, entre otras.
De estas personas, el informe del Pnud y OPHI estimó que el 40 %, que son unos 455 millones de personas, viven en países en situación de guerra o expuestos a conflictos, lo que dificulta e incluso revierte los avances conseguidos en la reducción de la pobreza.
Este informe, construido a partir de datos de 112 países, añadió que casi la mitad de los 1.100 millones de personas pobres viven en África subsahariana (48,2 %, 553 millones) y más de un tercio (35 %) viven en el sur de Asia (402 millones). A estas se suman un 9 % de personas pobres en Asia oriental y el Pacífico (104 millones), 4,6 % en los Estados árabes (53 millones), 3 % en América Latina y el Caribe (34 millones) y 0,2 % en Europa y Asia central (2 millones).
LEA TAMBIÉN
A ese desalentador panorama se sumó otra lectura del Banco Mundial. En ‘Poverty, prosperity, and planet report 2024’ señala que la reducción de la pobreza mundial se ha desacelerado hasta paralizarse casi por completo, “y si nada cambia, el período 2020-30 será una década perdida”.
Según el reporte, hoy en día, el 8,5 % de la población mundial vive en la pobreza extrema, es decir, con menos de US$ 2,15 por persona al día; y el 44 %, que son casi 700 millones de personas, subsiste en pobreza, es decir, con menos de US$ 6,85 al día.
Por esto el informe dice que el objetivo mundial de poner fin a la pobreza extrema para 2030 está fuera de alcance, pues tomaría al menos tres décadas o más eliminar la pobreza de este umbral. “Al ritmo de avance actual, se necesitarán décadas para erradicar la pobreza extrema y más de un siglo para lograr que la población supere el nivel de los US$ 6,85 al día”, dice el documento.
Al ritmo de avance actual, se necesitarán décadas para erradicar la pobreza extrema y más de un siglo para lograr que la población supere el nivel de los US$ 6,85 al día
banco MundialEn ‘Poverty, prosperity, and planet report 2024’
La situación de Colombia fue estudiada por el Banco Mundial en un informe separado, publicado en noviembre de 2024 bajo el nombre ‘Trayectorias: prosperidad y reducción de la pobreza en el territorio colombiano’, que indica que el crecimiento económico de Colombia en las últimas dos décadas (2002-2019) se acompañó de una reducción de la pobreza y la desigualdad, pero que la pandemia de covid-19 revirtió más de una década de progreso.
Y aunque desde 2021, según el documento, se ha reanudado una tendencia a la baja de la pobreza, esta reducción no ha sido igual para todos, pues las tasas de pobreza difieren significativamente entre grupos y territorios. En ese sentido, se indica que más de 16 millones de colombianos viven en pobreza, y que regiones como La Guajira y Chocó son las más afectadas. “Los municipios más pobres no reducen la pobreza al mismo ritmo que los más ricos, aumentando la brecha”, añade el informe.
Ante este panorama, el Banco Mundial sugirió invertir en el acceso a servicios de calidad para las personas y fortalecer las instituciones en todos los niveles de gobierno, sin olvidar que el diseño de las políticas debe tener en cuenta la heterogeneidad de las necesidades y capacidades en todo el territorio.
Redacción Domingo