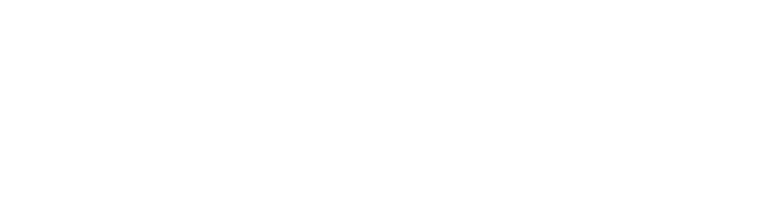Poner un pie en la carrera 7.ª de Bogotá, en especial entre las calles 10.ª y 26, se ha convertido en toda una travesía, sobre todo los fines de semana, por la presencia de multitud de vendedores informales que se abarrotan en los espacios que van encontrando a su paso en este importante corredor peatonal de la capital.
Desde artesanías hasta ropa de segunda mano, juguetes, alimentos, libros, electrodomésticos, bicicletas o monedas antiguas. Todo tiene cabida en el arte del ‘rebusque’ del que muchos colombianos se han hecho expertos, sobre todo después de la pandemia de covid-19.
No hay cifras exactas, pero se estima que en Colombia el número de vendedores ambulantes que hacen del espacio público su lugar de trabajo llega a medio millón. Solo en Bogotá, el Instituto para la Economía Social (Ipes) calcula que hay unos 120.000, de los que cerca de 1.000 se aglutinan cada día en las inmediaciones de la carrera 7.ª. El panorama es bastante similar en el resto de las capitales. En Medellín, la Alcaldía estima que hay alrededor de 35.000, entre regulados y no regulados, una cifra que se triplicó después del 2020, y en Cali hay caracterizados unos 16.000; de hecho, en las últimas semanas ha habido protestas ante la posibilidad de desalojarlos del centro.
Los vendedores informales llenan cada día las calles del centro de las ciudades.
Foto:
Muchas de ellas son personas vulnerables que se han visto obligadas en los últimos años a salir a las calles ante la falta de oportunidades laborales, la migración tanto interna como externa y la desigualdad existente. “La pandemia influyó enormemente, generando un aumento del desempleo, y llevó a que la economía popular creciera en espacios como la carrera 7.ª y el sector de San Victorino”, aseguran en el Ipes, liderado por Wilfredo Grajales.
Un reciente estudio del Observatorio de Políticas Públicas de las universidades Icesi, del Norte y Eafit revela que ocho de cada 10 de estos vendedores informales son mayores de 40 años, apenas alcanzan a tener la primaria completa y pertenecen, en su mayoría, a los estratos 1 y 2. Además, en el caso puntual de Medellín el 45 por ciento tiene más de 20 años en la informalidad, lo que se repite en el resto de ciudades.
También destaca que la población migrante ha encontrado en la informalidad un mecanismo de subsistencia. La última encuesta de Pulso de Migración del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), realizada entre abril y mayo del 2024, afirmaba que el 78 por ciento de los trabajadores venezolanos tenían contratos verbales informales.
El problema del aumento de la ocupación irregular del espacio público han sido las quejas de vecinos, transeúntes y comerciantes formales por la falta de control y organización, así como comportamientos inapropiados en algunos casos. Si bien hay unos que están caracterizados por las autoridades locales y hasta tienen un carné que les permite colocarse siempre en el mismo punto, hay otros que llegan a ingeniárselas cada día, lo que abre el debate de si pueden utilizar o no las calles para ejercer su derecho a trabajar y cómo generar una buena convivencia entre todos los actores.
Liliana, quien lleva vendiendo más de 20 años a un costado de la 7.ª de Bogotá, cuenta que ha crecido el número de personas que venden y que lo que saca con su puesto de artesanías difícilmente le alcanza. “En un día bueno, que ojalá no llueva, puedo ganarme unos 40.000 pesos, que me ayudan a pagarme lo del día. Me conformo con arrocito y huevo”, confiesa. Heráclito, quien migró años atrás a Bogotá en busca de oportunidades, señala también que es uno de los vendedores que sí cuentan con carné otorgado por el Distrito. “Trabajamos muy duro todos los días sin hacer mal a nadie. Ojalá las autoridades pensaran más en nosotros”, dijo.
Tentáculos de la informalidad
Pero la informalidad colombiana va más allá de los vendedores ambulantes que se ven día a día en las calles. Este fenómeno tiene tentáculos en toda la economía y se camufla en las paredes de muchas de las empresas, sobre todo de las más pequeñas que no logran garantizar a sus trabajadores unas condiciones mínimas y, por ende, se les condena desde ya a quedarse sin una vejez digna.
En la actualidad, el Dane estima que seis de cada 10 trabajadores son informales. En este grupo se encuentran todos aquellos asalariados y empleados domésticos que no alcanzan a hacer cotizaciones a salud ni a pensión y, por tanto, no tienen ningún tipo de garantías. La entidad estadística asegura que el ‘rebusque’ afecta a 13,2 millones de personas, de las que 8 son hombres y 5,2 son mujeres. Todos ellos viven de manera precaria e inestable, no tienen contratos formales, reciben cantidades muy bajas y tampoco tienen prestaciones, lo que les sentencia a la vulnerabilidad.
Están desde los que manejan pequeños negocios como tiendas de barrio, peluquerías, panaderías, papelerías, fruterías o talleres mecánicos hasta los que se dedican a las labores del campo, temas turísticos, construcción, transporte o a empleados domésticos, entre otros muchos.
María Andrea regenta una pequeña tienda en la localidad de Fontibón de Bogotá desde hace una década. Dice que los mayores impuestos que se han venido colocando en los últimos años a la comida han disminuido sus ventas. “Las personas ya no compran tantos paquetes y, como tienen menos, vienen por envases más pequeños”, indica.
La informalidad colombiana va más allá de los vendedores ambulantes que se ven día a día en las calles.
Foto:
Según las cifras oficiales, los informales son mayormente los catalogados como los trabajadores por cuenta propia o que están de manera autónoma, los cuales se desempeñan en microempresas (95 por ciento) y, en mayor medida, en el agro (2,9 millones), el comercio (2,4 millones) y el entretenimiento (1,4 millones).
Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), tiene claro que la informalidad es uno de los retos más urgentes del campo. “La tasa llega al 84 por ciento. Desde hace años propusimos a los diferentes gobiernos una reforma que contribuyera a combatirla y a reconocer las labores estacionales. No obstante, el Gobierno y sus aliados cambiaron la propuesta, por lo que el Congreso lo hundió”, aseveró.
Igualmente, los informales se encuentran en sectores como el alojamiento (1,3 millones), el transporte (1,2 millones), la industria manufacturera (1,1 millones) y la construcción (1,1 millones). Además, la mayor parte de ellos cuenta con un nivel educativo menor: el 44 por ciento ha terminado la primaria o ni si quiera estudió nada, frente a un 10 por ciento de los formales. Adicionalmente, sus ingresos laborales son, en promedio, muy bajos si se tiene en cuenta que el 48 por ciento de los cuenta propia informales ganan hasta medio salario mínimo, según un reciente reporte de la Universidad Externado.
Por ciudades, la peor parte se la lleva Sincelejo donde el 68,6 por ciento de sus trabajadores están del lado de la informalidad. Laura Blanco Troncoso, docente de Economía de la Universidad de Sucre, explica que hay una alta dependencia del autoempleo informal, manifestado en el comercio minorista, el mototaxismo y las actividades agropecuarias de bajo valor agregado. “La precarización histórica de Sincelejo se agrava aún más por los altos costos de formalización y las pocas oportunidades laborales, donde la cantidad de empleos ofrecidos son significativamente menores a las personas disponibles y dispuestas a trabajar, lo que genera un exceso de mano de obra que se canaliza hacia la informalidad”, resalta.
En su opinión, la ausencia de centros industriales y de inversión sostenida obstaculiza la transición hacia ocupaciones formales, perpetuando un círculo vicioso. “Una salida factible sería apostar por clústeres productivos, formación técnica y alianzas público-privadas para impulsar sectores estratégicos”, aseguró.
Otras ocho ciudades del país tienen una informalidad superior al promedio nacional. La segunda que más enfrenta esta problemática es Riohacha, donde el número de informales llega al 64,0 por ciento del total; en Valledupar, esa proporción es de 63,6 por ciento; en Cúcuta, de 62,1 por ciento, y en Santa Marta, de 61,1 por ciento. Además, también presentan altas tasas Montería (59,2 por ciento), Popayán (57,7 por ciento), Quibdó (56,9 por ciento) y Florencia (56,7 por ciento). Al contrario, las que tienen la menor proporción son Bogotá (36,6 por ciento), Manizales (36,9 por ciento), Medellín (37,5 por ciento), Pereira (40,9 por ciento) y Tunja (41,7 por ciento).
Un desafío empresarial
En Colombia, también se consideran informales las empresas que no están registradas ante las cámaras de comercio o las que no cumplen con sus obligaciones tributarias ante la Dian, lo que se convierte en un desafío no solo para el mercado laboral, sino también para la dinámica empresarial. Por ejemplo, es informal una unidad económica que no haya sido inscrita en el Registro Único Tributario (RUT), la que no tiene registro mercantil, no lleva su contabilidad, no paga impuestos o contrata a los trabajadores sin todas las de la ley con los aportes a la seguridad social y parafiscales.
Si bien no hay información exacta, se cree que la mayoría de los trabajadores en empresas pequeñas no gozan de las protecciones sociales e incumplen la legislación debido a que, dada su baja productividad, no pueden sufragar los costos correspondientes o porque, en últimas, consideran que pueden infringir la ley sin ser sancionadas.
En ese sentido, un documento de este año del Banco de la República asegura que la informalidad empresarial representa entre uno y dos tercios de la actividad económica, en función de si se usa un criterio estricto de medición (cumplimiento de un abanico de obligaciones tributarias y contables) o si solo se tiene en cuenta que la empresa cuente con el registro mercantil. Además, según la Misión de Empleo (2022), el 82 por ciento de las empresas son informales si solo se revisa el registro ante una cámara de comercio.
Vendedores ambulantes buscan su sustento diario.
Foto:
“En muchos de esos casos, la frontera entre el trabajador por cuenta propia o independiente y la empresa es difusa, la distinción entre dueño-empresario y trabajador es tenue, y la empresa-trabajador vive en un limbo jurídico respecto a sus obligaciones laborales y de seguridad social, ya que la existencia de una relación de dependencia y subordinación es ambigua”, se puede leer en los resultados de la Misión.
Según las cifras de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras), el número de empresas formales activas y con matrícula mercantil renovada vigente llegó a 1,7 millones en el 2024. Además, se registraron 297.475 nuevas, de las que casi la totalidad eran microempresas (296.456). Sin embargo, el Dane contabiliza que ese mismo año hubo hasta 5,2 millones de micronegocios –unidades económicas con hasta máximo 9 personas ocupadas–, de los que el 90,5 por ciento eran trabajadores por cuenta propia, en especial, en el comercio, el agro y el transporte.
Además, en el Índice Multidimensional de Informalidad Empresarial del 2023 de la entidad estadística se indica que esta problemática llega al 91,1 por ciento de los micronegocios. Las tasas más altas se presentan en las empresas que no declararan impuesto de industria y comercio (ICA), con un 96,2 por ciento que no lo cancelaron ese año; seguidas de las que no tienen registros contables (95 por ciento) o que no pagan los aportes de la administradora de riesgos laborales (ARL) a su personal ocupado (94,3 por ciento).
Esa misma encuesta también indica que durante el 2023 los micronegocios que percibieron ingresos mensuales menores a un millón de pesos presentaron las tasas más altas de incidencia de informalidad empresarial multidimensional (98,5 por ciento).
Piedad Urdinola, directora del Dane, cuenta que en estos momentos están realizando un censo económico para actualizar la información del tejido empresarial y comercial. “Tendremos mayor información de la economía a nivel urbano. Estará disponible una vez realicemos los ejercicios poscensales a principios del próximo año. En esa fase, cruzaremos los datos del Censo con sistemas como el Sisbén y el Registro Social de Hogares, lo que nos permitirá conocer no solo las condiciones económicas, sino también las sociales de quienes trabajan por cuenta propia”, reveló.
Aumento de los cuenta propia
Si bien las últimas cifras del mercado laboral lucen a simple vista positivas puesto que ha habido una recuperación en los puestos de trabajo y la tasa de desempleo se ubicó en 8,6 por ciento en junio, cuando uno revisa en detalle se da cuenta de que casi todo el empleo que se está generando es informal, lo que preocupa tanto a gremios como a académicos.
El trabajador por cuenta propia que no cotiza ni a salud ni a pensión lleva siete meses jalonando la recuperación del empleo. En promedio, en ese periodo, el 73 por ciento de los empleos recuperados han sido de personas que están en esta posición. Por ejemplo, en mayo hubo 612.000 empleos nuevos de este tipo, en abril 528.000 y en marzo 621.000.
En total, según los últimos datos del Dane, en el país hay 9,7 millones de trabajadores por cuenta propia, de los que 6 millones son hombres y 3,7 millones son mujeres (+141.000). Además, hay 719.000 empleados domésticos.
Para José Ignacio López, presidente del centro de estudios económicos Anif, el sinsabor de las últimas cifras del mercado laboral es que el 53 por ciento del empleo recuperado en junio corresponde a cuenta propia que, en su mayoría, son informales. (443.000 de los 831.000 totales recuperados).
Los gremios llevan meses alzando la voz. Según Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), es necesario que se generen condiciones para que se propicien mayores oportunidades formales. “Aunque los datos son, en general, positivos, sigue preocupando que el crecimiento del empleo sea por la vía informal. La laboral crea mayor rigidez en la contratación al incrementar los costos salariales”, señaló.
De la misma manera, el presidente del gremio de los comerciantes Fenalco, Jaime Alberto Cabal, manifestó que esta tendencia refleja un deterioro en la calidad del empleo. “Hay menos empleos estables y con seguridad social. Además, un mayor número de personas está recurriendo al ‘rebusque’ o a la dependencia d aparato estatal para subsistir”, aseguró. También desde el equipo de Investigaciones de Corficolombiana señalaron que este hecho evidencia problemas estructurales de la economía que afectan la productividad e imponen restricciones para poder avanzar en reducir la pobreza y la desigualdad.
¿Qué hacer para reducirla?
A pesar de que la informalidad laboral ha presentado avances en las últimas décadas, sigue teniendo tasas persistentemente altas, tanto a nivel laboral como empresarial, lo que obedece a múltiples razones. Juliana Morad, directora del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, nombra algunas como los “altos” costos de contratar y una legislación “difícil”.
“Nuestra legislación laboral actúa como un obstáculo más que un camino para la formalidad. Es costosa y tiene muchas prestaciones que se calculan sobre un salario mínimo legal mensual vigente que está muy cercano al salario medio, cuando debería ser aproximadamente el 30 o 40 por ciento. Además, es difícil de entender, dispersa y fraccionada”, opinó. De otro lado, la experta indica que hay que tener en cuenta los costos no salariales, tales como los pagos y las obligaciones legales, y dice que hay problemas de inspección y de cumplimiento en las normas, puesto que hay pocos incentivos a la formalización. “Si es costoso, no me vigilan y no veo beneficios derivados de la formalización, no se están generando los incentivos adecuados”, señaló.
Para Rodolfo Correa, presidente del gremio Acopi, la informalidad en las pequeñas empresas que él representa obedece a una combinación de altas cargas laborales, baja productividad y excesiva regulación, que hacen inviable la formalización para miles de microempresarios. “No es un problema de voluntad, sino de supervivencia económica. Reducirla exige una estrategia nacional basada en simplificación tributaria, incentivos reales para la formalización, flexibilidad contractual diferenciada y acceso efectivo a crédito productivo. No se puede exigir formalidad con normas pensadas para grandes empresas, ni castigar a quien apenas logran sostener su sustento diario. La solución pasa por entender que sin empresa no hay empleo formal, y sin condiciones propicias, la formalidad seguirá siendo un privilegio y no una regla”, sentenció.
El Gobierno de Gustavo Petro logró aprobar en el Congreso una nueva reforma laboral para darles más beneficios a los trabajadores
Foto:
Entre tanto, Andrés García-Suaza, de la Universidad del Rosario, aseguró que Colombia es el país de la Ocde con la tasa más alta de personas por cuenta propia. Además, indicó que esta situación debería remediarse con políticas de productividad. “La gente se va al ‘cuentapropismo’ porque no hay otra fuente de generación de ingresos y sacarla de ahí es muy complejo porque no solo se necesitan políticas laborales, sino de productividad. ¿Cómo formalizar a los pequeños negocios cuando el ingreso que reciben no alcanzaría para hacerlos activos del sistema de contribución social?”, sostuvo.
Por su parte, en Corficolombiana aseguran que los incrementos recientes del salario mínimo han excedido de forma creciente la inflación observada mientras que el aumento en la productividad laboral ha sido marginal, lo que ha generado una brecha “insostenible” entre lo que la ley exige pagar, el poder adquisitivo real de los trabajadores y su nivel de productividad, creando un desbalance entre el incremento de los costos de contratación y los ingresos esperados. “Como resultado, se generan incentivos para excluir a ciertos trabajadores de la formalidad, o para que ellos mismos opten por la informalidad como escape”, sostienen.
Igualmente, en el documento del Banco de la República se señalan posibles causas como la baja escolaridad, la falta de acceso a formación de calidad y pertinente, además de la preferencia por trabajos más flexibles dificultan la inserción de los trabajadores en el mercado laboral formal.
Andrea Otero, investigadora del Emisor, considera que la reducción de la informalidad requeriría la alineación con este propósito de la política tributaria, de salario mínimo y la legislación laboral. “Se requiere que esas políticas no generen distorsiones que incrementen los sobrecostos de contratar de manera formal a los trabajadores que suelen caer con mayor probabilidad en la informalidad, entre los que se destacan los jóvenes que tienen poca experiencia laboral o las personas de bajo nivel educativo”, señala.
En específico, para las micro y pequeñas empresas y para las actividades rurales, opina que deben diseñarse estrategias tributarias, de acceso a capital y de formación en habilidades gerenciales, que favorezcan el crecimiento y la formalización. Adicionalmente, dice que es fundamental repensar la política educativa para que los estudiantes de hoy tengan mejores oportunidades en el mercado laboral de mañana. En concreto, afirma que se necesita mejorar la calidad de la primaria y la secundaria.
“Hay complementar con programas de formación para el trabajo dentro de las empresas, tales como las pasantías y contratos de aprendizaje, los cuales deberían ser entendidos desde la legislación como parte del ciclo de formación educativa. Para los estudiantes y aprendices es beneficiosa esta etapa de prácticas, en donde no solo fortalecen sus habilidades blandas y duras, sino que también aumentan sus probabilidades de continuar vinculados en empleos formales al obtener experiencia laboral certificable”, asegura.
Además, añade que no menos importante es la política de salario mínimo y otros costos laborales que en la práctica solo rigen para los trabajadores formales. Según sus palabras, los aumentos del mínimo por encima de la inflación y el crecimiento de la productividad de las empresas y las rigideces normativas que aumentan los costos de contratación afectan las probabilidades de entrada a la formalidad de los grupos poblacionales más vulnerables, que son los más jóvenes y menor nivel educativo.
html:
¿Y la laboral no ayuda?
Precisamente, el gobierno de Gustavo Petro logró aprobar en el Congreso una nueva reforma laboral para darles más beneficios a los trabajadores. Sin embargo, una de las críticas constantes entre los expertos es que el proyecto no se enfoca en generar más empleo ni en reducir la informalidad. Al contrario, aseguran que agravaría aún más el problema por cuenta de los costos salariales que contempla, en especial, para las micro y pequeñas empresas.
Algunos de los artículos que tendrían mayores costos son el de adelantar los recargos nocturnos a las 7 de la noche (hoy comienzan a las 9 p. m.), el de subir el pago de los dominicales y festivos de manera progresiva hasta el 100 por ciento en el 2027 (hoy ya se elevó del 75 al 80 por ciento) y volver laboral el contrato de aprendizaje.
Según Fenalco, con esta reforma se incrementarían los costos laborales entre un 18 y un 34 por ciento, en función de la actividad económica y el tamaño de la empresa, lo cual desincentivaría la contratación formal y podría derivar en cierres de negocios. Además, señalan que el mayor impacto lo recibirían comercios como tiendas, panaderías, cafeterías de barrio y negocios que son los que operan en horarios extendidos o fines de semana, así como sectores como la gastronomía, el turismo, la vigilancia y el transporte.
El centro de estudios económicos Anif calcula que estos sobrecostos podrían ocasionar la pérdida de cerca de 140.000 puestos de trabajo. “Podrían pasar a la informalidad o directamente desaparecer. En especial, la laboral va a ser un reto para las empresas más pequeñas. En algunos sectores se podrían acelerar procesos de automatización o simplemente generar incentivos a la informalidad”, afirmó su presidente.
Vendedores ambulantes un fin de semana.
Foto:
Así mismo, Luis Fernando Mejía, director del centro de pensamiento Fedesarrollo, calcula que para un microestablecimiento comercial con tres trabajadores la reforma supondría un incremento de 11,9 por ciento en el costo mensual de la nómina. Además, según un reciente análisis del equipo de Investigaciones de Bancolombia, la reforma podría generar un aumento en la tasa de desempleo del país de entre 0,6 y 1,2 puntos porcentuales, en función de la capacidad del mercado laboral para absorber el choque.
En concreto, dicen que los sectores más afectados serían los de servicios profesionales, el comercio y el agro. “Los más intensivos en mano de obra y con menor capacidad de adaptación tecnológica son los más sensibles ante los aumentos en los costos laborales”, indicaron.
Al contrario, Iván Jaramillo, viceministro de Empleo y Pensiones, señaló que la reforma aprobada sí busca formalizar empleo y que un ejemplo de ello son las 700.000 trabajadoras del servicio doméstico que tendrán contrato laboral o los entre 300.000 y 400.000 trabajadores de plataformas de reparto que empezarán a ser formales. Adicionalmente, asegura que la norma contempla incentivos para los micronegocios para permitir que puedan cotizar por periodos inferiores al mes. “Esta reforma sí busca formalizar a muchos trabajadores”, expresó.
Los rostros de la informalidad
Vendedor ambulante de la Carrera Séptima de Bogotá.
Foto:
1. ‘Necesito vender para poder hacerme el diario’
A juzgar por su edad, cualquiera diría que hace rato dejó el mercado laboral. Sin embargo, Yahir no sabe lo que es parar ni un solo día. Hace años, se dedicaba a la seguridad y desde hace alrededor de seis años, acude día a día al puesto que le permite poder mantenerse. Tiene 65 años y no conoce lo que es descanso. Gracias a las ventas de láminas, discos y juguetes de segunda mano en la carrera 7.ª de Bogotá, tiene algo que llevarse a la boca. Saca poco, reconoce: “Unos 30.000 o 40.000 pesos”, confiesa. Pero no conoce otra forma de vida en un país de apenas 1,7 millones de pensionados, en el que solo logran mesada uno de cada cuatro adultos mayores, y una de las grandes causas es la alta informalidad. “Necesito estar aquí para poder hacerme el diario”, asegura.
Vendedora de sombrillas en la Séptima.
Foto:
2. ‘Uno se acostumbra a vivir así’
No hay un solo día que Juliana (nombre ficticio) no venda sombrillas para la habitual lluvia bogotana en su puesto ambulante de la carrera 7.ª de Bogotá. “Es lo único que uno sabe hacer. Si no conseguí trabajo antes, cuando era más joven, ahora menos”, dice. Aunque porta su carnet de la Alcaldía que la habilita para ubicarse siempre en ese punto, dice que a veces hay redadas. “Aquí no hacemos nada malo, los locales que nos han visto por décadas pueden dar fe”, asegura. Esta cabeza de hogar que ha sacado adelante sola a sus cuatro hijos con sus ventas ambulantes admite que al final uno siempre se ‘bandea’ y que para muchos, lamentablemente, son habituales los ‘gota a gota’ para poder salir adelante. “Suena feo decirlo, pero uno se acostumbra a vivir así”, sentencia.
Vendedor ambulante lleva vendiendo correas toda la vida.
Foto:
3. ‘Empecé a trabajar desde los 12 años’
Aún recuerda cuando sus padres le llevaban de chiquito a vender con ellos al centro de Bogotá. “Empecé a trabajar desde los 12 años”, dice Carlos (nombre ficticio). Las ventas informales han sido su sustento económico toda su vida y ahora, a sus 56, vende junto a su esposa correas de cuero, también en la 7.ª. “A esta hora (la 1 p. m.) no hemos ni bajado bandera y tenemos que pagar comida y arriendo para vivir”, expresa. Y añade: “un día como hoy nos toca comernos una sopa a medias”. Dice que, si bien hay ayudas para las familias con hijos pequeños, las madres cabeza de hogar o los adultos mayores, ellos no están en el radar de autoridades. “Ni en la pandemia, cuando no podíamos salir, se acordaron de nosotros”, afirmó.