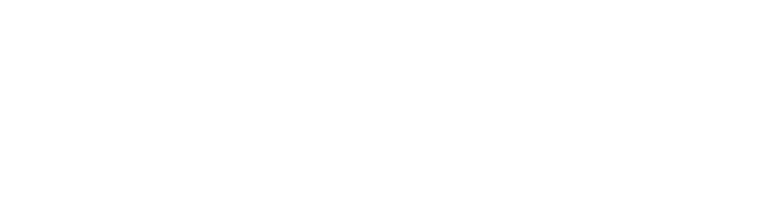Desde las alturas del sistema teleférico del TransMiCable que conecta desde hace unos años a los vecinos de los barrios de las zonas altas de difícil acceso de la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, con el Portal El Tunal se pueden ver las masas de asentamientos y construcciones informales en las que habitan de manera precaria muchos de sus habitantes.
La vivienda de Blanca Liliana (nombre ficticio), hecha a punta de plástico y madera, se vislumbra a lo lejos de la última estación llamada mirador El Paraíso. Esta madre cabeza de hogar vive como puede junto a sus hijos y padres en la casa que construyeron con materiales de desecho.
Los barrios más marginados de Ciudad Bolívar son un buen ejemplo de cómo se fue desarrollando y autoconstruyendo a lo largo de las últimas décadas la periferia de la capital. Con la llegada de migrantes que huían de la creciente violencia en el sector rural y buscaban nuevas oportunidades se fueron multiplicando las invasiones. Estos solían tomar los espacios deshabitados de las lomas para construir sus viviendas o compraban a vendedores piratas, más conocidos como ‘tierreros’.
«Con la llegada de migrantes que huían de la creciente violencia en el sector rural y buscaban nuevas oportunidades se fueron multiplicando las invasiones»
Según el libro Asentarse en Ciudad Bolívar, como los migrantes fueron llegando a espacios que no se encontraban en el marco de la planificación urbana las formas de adquisición se alejaban de los modos formales de otorgamiento de escrituras que dieran una posesión sobre los predios.
“Dicha situación daba paso a dinámicas de conflictividad en la medida en que un mismo terreno podía ser vendido varias veces por el mismo o por varios ‘tierreros’ y ante la carencia de evidencias legales los espacios debían defenderse por medio de la imposición y la fuerza”, se puede leer.
Ciudad Bolívar desde el aire.
Foto:
Pero el caso de Ciudad Bolívar no es aislado. Se calcula que más de la tercera parte de la capital fue autoconstruida por sus habitantes a través de distintos procesos que se iniciaron a comienzos del siglo XX, cobraron importancia a partir de los años 50 y continúan en la actualidad, tal y como se indica en el libro Bogotá hecha a mano.
Con los años, la urbanización informal o pirata de lotes también fue teniendo cada vez más presencia en otras localidades periféricas de Bogotá como Usme, Tunjuelito, Rafael Uribe, San Cristóbal, Bosa, así como en las zonas más occidentales de Kennedy, Engativá, Fontibón y Suba, y en los bordes orientales de Usaquén, Chapinero y Santa Fe.
Más del 35 % es informal
Lejos de solucionarse, esta problemática sigue presente en las ciudades y todavía se pueden encontrar desde ranchos y casas de paroi y tablas, las construcciones más primarias, hasta proyectos urbanísticos de viviendas informales ofrecidas por organizaciones ilegales sin licencia ni títulos y que construyen en lugares no autorizados.
Por lo general, las personas que demandan este tipo de vivienda son de bajos ingresos, muchas de ellas están en el ‘rebusque’ y habitualmente han sufrido algún tipo de desplazamiento forzado o son madres cabeza de familia. Además, los inmuebles ofrecidos se caracterizan por ser económicos y construirse con materiales de peor calidad y deficiencias, por ejemplo, en la conexión a las redes de servicios públicos.
Según la definición de ONU-Hábitat del 2016, son asentamientos de origen informal las zonas residenciales en las que los habitantes carecen de derechos de tenencia sobre las tierras o viviendas que ocupan, el vecindario no cuenta con acceso a servicios públicos e infraestructura adecuada, no cumplen con la regulación de planeación urbana o están en zonas de protección ambiental o con riesgo de desastres naturales.
“En los años 50 incluso se crearon programas de erradicación que trasladaban a la gente a unidades residenciales de tipo unifamiliar y multifamiliar. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que este fenómeno no se ha podido controlar. Hoy en día, la ciudad más afectada es Bogotá, pero la problemática está extendida. Por ejemplo, en lugares de los Llanos Orientales, la Orinoquía y la Amazonía nadie pide licencia para construir”, manifestó Jorge Enrique Torres, director del Centro de Estudios de la Construcción y el Desarrollo Urbano y Regional de Colombia (Cenac).
Desde la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) calculan que en la actualidad más del 35 % del stock de viviendas que hay en el país son informales, una situación que profundiza las condiciones de pobreza y hacinamiento.
«Más del 35 % del stock de viviendas que hay en el país son informales, una situación que profundiza las condiciones de pobreza y hacinamiento»
Según sus estimaciones, entre 2005 y 2018 se construyeron un total de 4,5 millones de casas, de las que solo 2,9 millones tuvieron licencias. Sin embargo, alrededor de 1,6 millones se hicieron a través de asentamientos informales, lo que según el gremio se ha convertido en la respuesta de las familias a las cada vez mayores barreras para acceder al mercado formal.
Su presidente, Guillermo Herrera, asegura que si bien en el 2022 cuando comenzó el gobierno de Gustavo Petro siete de cada 10 hogares podían acceder a oferta formal de vivienda, hoy en día el acceso cayó a solo cuatro de cada 10.
“En 2022, el sector tuvo la capacidad de comercializar más de 250.000 viviendas, lo que nos permitió cubrir el 70 % de las necesidades de vivienda formal de los hogares en las ciudades, pero dos años después, con la disminución y el deterioro constante de la actividad, nuestra capacidad apenas cubre el 40 %”, explicó Herrera.
Una de las decisiones de política pública a la que achacan esta situación es la suspensión de programas como el de Mi Casa Ya, el cual está encaminado a otorgar subsidios a las familias de ingresos bajos y medios para adquirir vivienda de interés social (VIS).
Vistas de la localidad de Ciudad Bolívar.
Foto:
Las cifras ya están reflejando la menor disponibilidad de subsidios. Según los últimos datos con corte a junio, van financiadas más de 182.700 viviendas este año de las que 53.727 son VIS con subsidio, lo que representa una caída anual de 26,5 %. “Esta situación ha limitado el acceso de los hogares de menores ingresos”, aseguran desde el gremio.
En especial, las caídas más pronunciadas se están dando en los departamentos de Magdalena (-71,60 %), Caldas (-67,10 %), Nariño (-52,30 %), Quindío (-47,50 %) y Norte de Santander (-44,50 %).
A pesar de que el gremio constructor pide contar con una política pública para la vivienda nueva, en especial VIS, hace unas semanas la ministra de esta cartera, Helga María Rivas, le dijo a este medio que no se asignarán nuevos subsidios de Mi Casa Ya, pues los recursos disponibles serán destinados principalmente al mejoramiento de viviendas existentes y a proyectos de agua potable.
“Mi Casa Ya es un programa muy importante, pero no va dirigido a los más pobres. Creo que se hizo en un momento en el que a lo mejor movió la economía y se necesitaba, pero ahora ni el presupuesto nos da ni la situación económica”, aseguró.
En total, la funcionaria señaló que la meta del Plan Nacional de Desarrollo era de 222.121 subsidios y que con los recursos del presupuesto general ya entregaron 114.700 y las cajas de compensación familiar han facilitado otros 112.035 subsidios.
Frente a ese punto, Edwin Chiriví, gerente de Camacol de Bogotá y Cundinamarca, resaltó que los subsidios de la Alcaldía contrarrestarían los suspendidos del Gobierno.
“El gobierno distrital tiene en la meta entregar hasta el 2027 cerca de 75.000 subsidios, de los que 63.000 son para la compra de vivienda nueva, lo que supone alrededor de 15.600 por año. Esta situación contrarresta los del Gobierno”, manifestó.
Otro punto a resaltar en esta problemática es que, según los últimos reportes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el 26,8 % de los hogares en el país se encontraron en déficit habitacional en el 2024, lo que significa que más de 4,9 millones siguen viviendo hoy en día sin tener condiciones aptas.
De un lado, la entidad estadística mide cuántas viviendas tienen deficiencias estructurales y de espacio (déficit cuantitativo, 6,8 %) y, del otro, los que habitan en lugares con deficiencias no estructurales, tales como nivel de hacinamiento, material de pisos y accesos a servicios públicos (déficit cualitativo, 20 %).
Si bien este indicador se ha ido reduciendo de manera paulatina, esta problemática sigue afectando a muchos ciudadanos, sobre todo en la parte de la Orinoquía-Amazonía y en el departamento del Chocó.
“Las personas arrancan a construir con la expectativa de que con el tiempo llegue la institucionalidad para dar el equipamiento correspondiente. De primeras, la gente toma la luz y el agua de contrabando. Se estima que gran parte de las viviendas de los estratos 1, 2 y 3 de Bogotá son de origen informal, pero una proporción ya ha sido legalizada”, cuenta el director del Cenac.
Asentamientos de vivienda informal en el barrio Divino Niño.
Foto:
Los barrios piratas de las ciudades
En específico, en Bogotá, la Secretaría Distrital del Hábitat calcula que las áreas ocupadas de manera informal pasaron de las 4.380 hectáreas de suelo distribuidas en 15 de las 20 localidades en el 2019 a 5.672 en 281 polígonos de monitoreo este año, lo que representa un aumento de 29 %.
Con cálculos más recientes, las localidades más afectadas de la capital son Usaquén (1.315,04 hectáreas), seguida de Ciudad Bolívar (941,58), Usme (729,08) y Suba (710,93). Detrás aparecen Santa Fe (456,43), San Cristóbal (373,65), Chapinero (363,65) y Engativá (229,97). Pero si se revisa por número de ocupaciones, las que más tienen son Ciudad Bolívar (15.838), Usme (4.301) y Usaquén(2.651).
Solo en el 2024, la Secretaría calcula que se desarrollaron 1.335 construcciones u ocupaciones en las áreas de restricción al desarrollo urbano y en lo que va de año hasta julio el número va en 667.
Principalmente, dicen que donde más ven que se está acentuando este tipo de desarrollos informales es en las áreas que aún están sin desarrollar en las localidades de Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar y Usme. De igual manera, señalan que dicha situación se está presentando en las zonas que tienen restricción al desarrollo urbano como son las afectadas por suelo de protección, ya sea por riesgo o por afectaciones ambientales, en mayor medida en las localidades de Engativá y Fontibón, así como en Usaquén, Chapinero y San Cristóbal, dada su afectación por la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá.
«Donde más ven que se está acentuando este tipo de desarrollos informales es en las áreas que aún están sin desarrollar en las localidades de Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar y Usme»
“Con el transcurso de los años, dicha dinámica se ha extendido progresivamente en estas localidades y se ha consolidado principalmente en Ciudad Bolívar. De igual forma, se observó un aumento en las áreas que presentan afectación ambiental, como los cerros orientales, los cerros de Suba y las rondas de los cuerpos de agua como los humedales”, aseguran desde la entidad que lidera Vanessa Velasco.
Desde el Departamento Administrativo de Planeación de Medellín le dijeron a este medio que la capital de Antioquia tenía un stock habitacional de 734.966 unidades de vivienda en el 2012 y este se elevó a 987.408 en el 2023, lo que representa un aumento de 252.442. De esta cifra, se estima que solo 49.517 fueron licenciadas (19,61 por ciento) y otras 202.225 se construyeron de manera informal.
En Medellín, este tipo de construcción se presenta con mayor intensidad en los barrios y veredas de las comunas que tienen relación directa con el borde urbano rural. La Secretaría de Gestión y Control Territorial ha identificado la generación y consolidación de entre 60 y 65 asentamientos entre los que están barrios como Moscú 2, La Cruz o los sectores Oasis, El Morro y La Paralela del Barrio Moravia, entre otros muchos.
La alcaldía local indica que para el caso del suelo urbano hay asentamientos en las comunas 1 (Popular), la 3 (Manrique), la 8 (Villa Hermosa), la 6 (Doce de Octubre), la 7 (Robledo), la 13 (San Javier) y la 16 (Belén), donde predominan los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3.
“La informalidad está asociada a un incompleto e inadecuado desarrollo y a una alta expresión en la precariedad del hábitat donde se reúnen también de manera parcial o total características como procesos de ocupación y construcción irregular, deterioro del medioambiente, localización de población en retiros de corrientes naturales de agua y zonas de alto riesgo no mitigable, déficit de vivienda y hacinamiento crítico, entre otros”, explicaron.
¿Cuál es la solución?
Los expertos consultados aseguran que este tipo de asentamientos informales no solo tienen impacto en la planificación urbana, sino que también afectan al medioambiente y, sobre todo, a la calidad de vida de las personas que en su mayoría son vulnerables.
Para el presidente de Camacol, la vivienda informal genera serias consecuencias para la planeación toda vez que empiezan a multiplicarse sectores que crecen sin reglas y con altos costos de provisión de servicios públicos e infraestructura. Además, dice que genera graves problemas ambientales porque afecta a fuentes hídricas, degrada suelos y ocupa zonas protegidas.
“La vivienda informal se traduce en pobreza, inseguridad y exclusión para las personas que habitan en estas zonas. Tienen menos acceso a agua potable, educación y oportunidades de empleo. Además, presentan problemas de movilización por la falta de vías o trancones y están más expuestas a emergencias como deslizamientos o inundaciones”, asegura.
“La vivienda informal se traduce en pobreza, inseguridad y exclusión para las personas que habitan en estas zonas»
De igual manera, desde la Secretaría Distrital del Hábitat indican que la ocupación de zonas no aptas tiene un impacto ambiental negativo que está afectando las rondas de los ríos y los ecosistemas protegidos, causando la pérdida de vegetación, de drenaje natural e incrementando la erosión y la generación de riesgos, de manera que no solo tiene un impacto negativo para la población allí ubicada, sino que también afecta las zonas circundantes que se desarrollan de manera formal.
“Estos asentamientos son causa de pobreza, generación de problemas de salubridad y aumentan la desigualdad por las bajas coberturas de los servicios y la segregación social en especial de aquellos relacionados con la salud y la educación”, le dijeron a este medio.
Para mitigar esta situación, son varias las propuestas que se barajan: desde perseguir a los urbanizadores piratas hasta actualizar los planes de ordenamiento territorial (POT), habilitar suelo o producir vivienda VIS y VIP en gran escala y promover subsidios para las personas de ingresos más bajos.
“La primera acción debe ser incrementar el gasto público en vivienda. Las cifras evidencian que Colombia presenta una baja inversión en este sector. Mientras que los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) destinan cerca del 0,3 por ciento a programas sociales orientados a promover el acceso a vivienda formal, en Colombia la inversión en 2025 ha sido de apenas el 0,1 por ciento”, consideró Herrera.
Desde el gremio indican que esta situación ha sido documentada por diversos estudios, como el que realizaron en 2019 César Ferrari, superintendente financiero, y Jorge Iván González, exdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP), quienes concluyeron que los recursos asignados a los programas de vivienda son poco significativos en comparación con el monto total del gasto social.
“La inversión social por parte del Estado es indispensable, dado que cerca del 80 % de los hogares colombianos tienen ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos, lo que hace que los apoyos gubernamentales sean fundamentales para lograr el cierre financiero en la adquisición de vivienda. Esta necesidad se acentúa, aún más, si se consideran los altos niveles de informalidad laboral en el país”, añadió el presidente del gremio constructor.
Transmicable de Ciudad Bolívar.
Foto:
Adicional a ello, diferentes expertos coinciden en que luce conveniente mantener la estabilidad del programa de Mi Casa Ya, así como promover la concurrencia con apoyos de los gobiernos locales y las cajas de compensación que faciliten el cierre financiero.
“Las entidades financieras deben continuar profundizando en la implementación de novedosos mecanismos de verificación de ingresos en los hogares informales, lo que podría ampliar la irrigación de crédito a dicho segmento debido a una mejor medición de los riesgos asociados a esta cartera”, se puede leer en un documento de Asobancaria.
En particular, el gerente de Camacol de Bogotá y Cundinamarca señaló que el principal reto de la capital para contrarrestar el crecimiento informal está en poder tener más suelo urbanizable para tener más oferta de proyectos.
“Bogotá es un mercado que requiere de una producción de 70.000 unidades de vivienda cada año, pero actualmente estamos en 40.000. El gran desafío viene del lado de la habilitación de suelo. Para ello, debemos hacer un trabajo conjunto público privado. Esperamos que nos aumenten el licenciamiento en los próximos años para aumentar la escala de producción formal”, sostuvo.
Otros también señalan que para reducir este flagelo es esencial la prestación efectiva de servicios públicos y la eficiencia de la cadena de trámites requeridos para la construcción de vivienda.